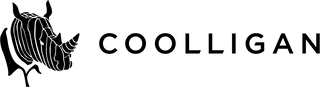Se aproxima el verano, y con él, las sonrisas de los más pequeños que se dirigen a su terreno de juego personal más cercano con un balón bajo el brazo. Es verdad que ya no se observa tanto esa estampa de jóvenes jugando en la calle. Pero hasta hace no tanto; verano, calle y sol eran sinónimo de balón Mikasa sobre asfalto o arena. De mochilas o piedras emulando porterías. Decía Maradona que “la pelota no se mancha”, no obstante, el llegar a casa con la pelota, ya de por si era un logro, porque si no se perdía en el fragor de la batalla, lo lógico es que tampoco llegara limpia o en su forma original. Sin duda, el verdadero trofeo de la infancia era llegar con el balón acomodado entre la cadera y el antebrazo.
Si las calles hablaran nos saldrían documentales. En cada rincón donde hubo un balón rodando hubo sonrisas. A Fernando, por ejemplo, un niño de calle cubana, no le gustaba jugar en otro sitio que no fuera la calle por que eso “no le permitía deslizarse” y eso le impedía divertirse. Para Fernando, al igual que para muchos otros, la belleza de jugar en el parque es que podían jugar todos. Incluso los que no tenían zapatos. Así lo contaba en la revista cubana ‘El Estornudo’. La pelota se mancha.
En mi caso en particular recuerdo esas tardes con cariño. Debajo de mi ventana había un pequeño patio rosado con baldosas onduladas. No había terreno más inestable. Para la generación de niños que vivimos ahí durante esa época, ese patio siempre significará algo más. No había horarios, solo el sonido de un balón botando que indicaba que había alguien jugando, lo cual alentaba al resto de jóvenes a bajar para jugar hasta que el sol desapareciera. Fuimos una generación problemática. Lo que nosotros veíamos como gradas, eran casas donde a nosotros se nos olvidaba que había gente durmiendo. Nosotros no teníamos horarios, pero el resto de mortales sí, y era lógico. Nos cerraron el patio.
El fútbol nos obligó a vivir el primer momento de nuestras vidas en el que se nos rompe el corazón. Ese fatídico instante donde se cuelga un cartel que reza: prohibido jugar a la pelota. Llamativo que nos afectara tanto, sobre todo teniendo en cuenta que a pocos metros teníamos unas pistas municipales. Pero es que nos habían tocado nuestro escenario donde hacíamos música. Donde lo que menos importaba era el resultado y sobre todo, los recursos. No solo era un terreno de juego, para nosotros, el mejor; sino que además era un foro de debate de lo más mundano que se podía imaginar.
He visto muchos patios desde entonces, algunos incluso, con mejor estética. Supongo que el patio o calle donde uno decide manchar su pelota por primera vez siempre será algo que se guarda dentro del corazón de uno y que es difícil de superar. Sobre todo cuando lo tienes debajo de tu ventana. Hace años que sobre ese patio se rige el silencio más absoluto y los únicos del balón que se aprecian llegan desde lo lejos, de una pista a unos metros de nuestro estadio favorito en el mundo: el patio rosado de tejas onduladas.
Es la magia de la pelota manchada la que nos ha despertado la ilusión a muchos, sobre todo por las pequeñas cosas. Por los pequeños momentos y por las cosas nobles. La magia de la pelota manchada que nos hacía olvidar por un momento que éramos niños, que éramos mortales. Nos creíamos estrellas hasta que nuestros padres no llamaban para cenar.